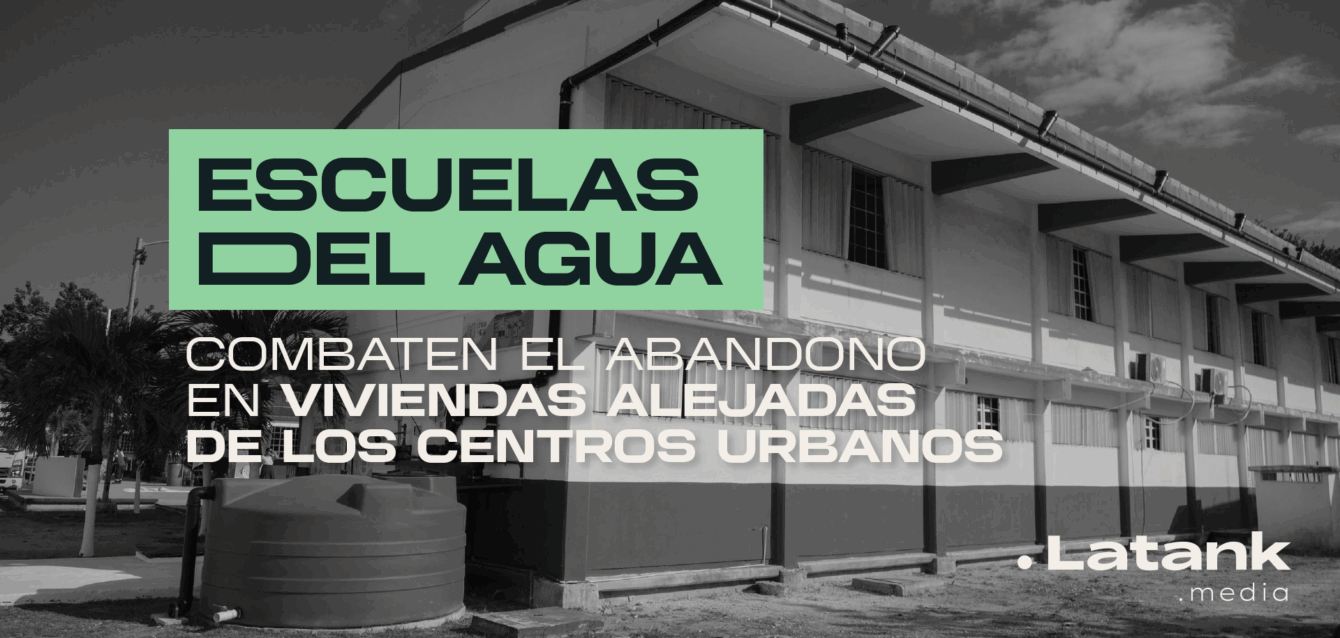Un modelo comunitario que enseña a gestionar el agua, recuperar el territorio y reconstruir el tejido social desde las viviendas olvidadas
Por Samantha Nolasco
DATOS DE IMPACTO
- Sólo 4.8% de la población mexicana participa en actividades voluntarias por su comunidad fuera de una contingencia.
- +450,000 personas vieron sus vidas impactadas positivamente gracias a las acciones de regeneración social, urbana y ambiental ejecutadas por Fundación Hogares en 2023.
- 50 litros de agua diarios es la meta de consumo que la Fundación Hogares.
- 55,608 horas de participación social se registraron en 2023.
- 5 millones de pesos (MDP) fue el Valor de la Participación Social (VPS) en 2023,
- 6 de cada 10 personas viven con miedo en sus entornos urbanos en México, según el INEGI.
- 63.2% de la población urbana percibe sus colonias como inseguras.
- 871 millones de litros de agua por año son rescatados por Kpta.
- 130 mil personas impactadas positivamente con captación de agua.
La crisis de la vivienda social y la gestión del agua en México representan un doble desafío que se agudiza en los conjuntos habitacionales desarrollados bajo la política nacional de vivienda entre 2000 y 2012.
Estos asentamientos, caracterizados por su lejanía de los centros urbanos y la carencia de servicios esenciales, han generado problemas críticos de abandono y descomposición social, resultando en la marginación de generaciones enteras.
En la comunidad de Pocitos de Corrales en Comonfort Guanajuato, México, el tandeo de agua era por medio de una lista, había una persona encargada en el pozo con un candado para suministrar apenas 40 litros semanalmente a cada familia, lo que equivale a dos cubetas de agua.
Cuando Kpta, una de las empresas que colabora con la Fundación Hogares para dignificar la vivienda, llegó a hacer instalaciones de captación de agua de la mano del DIF Municipal la vida de las personas de la comunidad cambió por completo.
“Cuando llegamos a este poblado de Guanajuato, todo cambió, […] porque en primer lugar los accesos eran inimaginables. Incluso en los separadores de primeras lluvias, la gente no quería drenar el captador porque no querían desperdiciar el agua, aunque era necesario para su mantenimiento ¿Esto qué nos quiere decir? Que en las ciudades sí nos inundamos, pero somos súper privilegiados, hay otras partes en México donde es casi imposible abastecerse de agua”, relata Alberto Palma, director general de Kpta.

Kpta es una empresa enfocada en aprovechar el agua de lluvia con un enfoque de potabilización en viviendas, Alberto Palma es agregado del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y desde 2018 se especializa en el desarrollo de estrategias para la difusión de estos sistemas y su impacto en la calidad de vida de los hogares.
“Kpta surge porque mi hermano y yo trabajamos en la empresa familiar, yo creo que toda nuestra vida, desde los 10 años. Y la empresa siempre se dedicó al tema de suministro de tinacos y la elaboración de pisos. Pero en el 2017 surge algo muy importante, cada vez que íbamos al territorio, era más evidente que había escasez de agua. Entonces, empezamos a buscar información y llegamos a una solución muy importante que es la recolección de agua de lluvia.”
“Así que en 2017 -yo era muy joven, tenía 18 años, y mi hermano 22- empezamos a hacer los primeros modelos, empezamos prueba y error y eso nos llevó a una visión en conjunto que se llama ‘agua al alcance de todos’. Esta visión nos permite llegar a espacios inimaginables.
“Al día de hoy llevamos 20 mil sistemas instalados. Esto equivale más o menos a 871 millones de litros de agua por año. Y esto también nos lleva a 130 mil personas impactadas.”
“Hemos trabajado en la ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Tabasco, Puebla, Morelos, Tlaxcala. Pero lo que me he dado cuenta estos años es que no podemos llegar a todo México nosotros solos. Necesitamos aliados, necesitamos otras empresas que quieran participar, necesitamos de la sociedad civil, del gobierno, de todos”, enfatiza Alberto Palma.
En entrevista para Latank Media, Eduardo Rivera, gerente de regeneración urbana y social de la Fundación Hogares compartió el modelo de acción en la territorialidad que aborda esta crisis a través de la intervención y la pedagogía urbana, enfocándose particularmente en el desarrollo de su metodología “Escuelas del Agua”.
Este trabajo promueve el foro “Ciudades Líquidas”, una iniciativa comandada desde el Centro Mexicano de la Filantropía, que busca exponer la territorialidad. Si bien las discusiones sobre recarga de mantos acuíferos y soluciones a escala global son importantes, la solución completa requiere entender y actuar desde la escala local y el territorio.
¿Por qué las soluciones que importan están en nuestro día a día?
La Fundación Hogares, nacida en 2010 con capital semilla de Infonavit para atender el abandono de vivienda, sostiene que la solución a los problemas hídricos y urbanos no reside en soluciones globales desvinculadas y alejadas de la cotidianidad, sino en la democratización del conocimiento y la acción desde el territorio.
“Lo que hay que pensar primero es en las realidades que tenemos hoy. Las condiciones actuales que tiene este país, para luego entonces proponer soluciones que estén a escala de esos temas actuales. Necesitamos de algún modo democratizar ese conocimiento técnico para que en un grupo de comunidades urbanas, evidentemente como estos conjuntos habitacionales, puedan evaluar qué solución de suministro de agua es posible”, destacó Eduardo Rivera.
En este sentido la Fundación Hogares fomenta estos espacios de encuentro, colaboración, pero también de aprendizaje de comunidades enteras a lo largo y ancho de México con las “Escuelas del Agua”.
Argumentan que, ante la inminente intensificación de la crisis hídrica, la implementación de ciencia ciudadana y el empoderamiento comunitario son piezas clave para garantizar una vida digna y sostenible.
Los cuatro pasos de “Las Escuelas del Agua”
Con la intención de intervenir en los conjuntos habitacionales para mejorar la gestión de recursos, el primer paso se enfoca en que los habitantes comprendan cómo el agua llega a sus hogares, es decir, el funcionamiento del suministro público. Dentro de este proceso, se evalúan y desarrollan tecnologías en territorio.
Por ejemplo la captación por humedad, una tecnología para lugares con alta humedad ambiental. Sin embargo la fundación trabaja en entornos de alto contraste, como lo es el desierto.
Un proyecto clave fue en Riberas del Bravo, Ciudad Juárez, donde se hizo la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia. Esta acción fue recibida con críticas y burlas tildandolo de absurda en el desierto, pero sólo si has experimentado vivir en asentamientos irregulares densos, se comprende el valor estratégico de “medio tinaco de agua”.
“En zonas del desierto, en donde evidentemente la infraestructura verde se privilegia, la lluvia, evidentemente, es un bien muy limitado, no son las cantidades de agua que caen, evidentemente, como en otras zonas del país y entonces esto vuelve ultra estratégico hacer un uso de adecuado del agua”, recuerda el gerente de regeneración urbana y social de la Fundación Hogares.

FOTO: Fundación Hogares
La importancia de soluciones adaptativas
El segundo paso se centra en cómo se utiliza el agua, y si existen mecanismos técnicos y sociales que permitan un uso consciente y eficiente.
La fundación colabora con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en el área de sostenibilidad, que alinea causas relacionadas con la Agenda 2030 y busca operadores territoriales como la fundación para poner soluciones en práctica y, simultáneamente, realizar investigación social para determinar si estas medidas son verdaderamente adaptativas.
En el caso particular de Riberas del Bravo, en conjunto con una organización llamada 50 L, se tiene la hipótesis de que la ciudadanía del mundo puede subsistir con 50 litros de agua diarios.
La meta es probar si este modelo funciona de manera sustantiva para las comunidades.
“Este objetivo es ambicioso, considerando que el promedio actual de consumo ronda los 300 litros de agua por persona, sin contar usos adicionales como el lavado de múltiples automóviles”, por lo que este paso invita a realizar lecturas profundas sobre la correlación entre el consumo de agua y la vida urbana, incluyendo el posible derroche de agua por el estatus, como lo es el constante lavado de un auto.
Técnicamente, en las viviendas participantes en Riberas del Bravo, se han implementado cambios para redirigir el agua de la ducha o el baño para su almacenamiento y posterior reúso.
No hay solución sin trabajo comunitario
“El paso tres es considerado el más esencial y, a la vez, el menos obvio. Si no se realiza un trabajo comunitario, si no se democratiza el conocimiento y no se establece una pedagogía urbana, ninguna solución al problema del agua prosperará”, nos dice Eduardo Rivera con conocimiento de causa.
Este paso implica una “ciencia ciudadana” donde vecinas y vecinos comprenden temas complejos como la Agenda 2030, la reutilización del agua, la función de la infraestructura verde, y cómo esta reduce el efecto de isla de calor en sus entornos cotidianos como puede ser un parque.
Lo que quiere decir que democratizar el conocimiento implica ciudadanizar la información, haciendo que cualquier vecino pueda comprender la solución técnica por lo que promueven que la distribución de esta información, por principio, debería ser completamente pública.
Reúso y liberación estratégica
El cuarto paso aborda el destino final del agua después de su primer uso y tratamiento técnico. Existen dos opciones principales: regresarla a la casa para su uso en funcionalidades que permitan el contacto humano, o liberarla para el riego de infraestructura verde.
También en Riberas del Bravo, el agua recuperada de tres casas, con la anuencia de las vecinas (verdaderas lideresas) que permitieron las reinstalaciones, se libera para alimentar proyectos de arborización. Estos proyectos no solo usan el agua reutilizada, sino que también contribuyen a la mitigación de los efectos contaminantes como el efecto de isla de calor. Este modelo ha sido replicado en otras cuatro sedes en la misma zona de Juárez, con apoyo del Fondo Empresarial Chihuahuense (FECHAC).
La crisis de vivienda de la que hay que hablar
Fundación Hogares opera en conjuntos habitacionales típicos de vivienda social, a menudo referidos como “tipo Infonavit,” aunque Infonavit funciona primariamente como una financiera que otorga préstamos para la construcción de viviendas. Estos préstamos están dirigidos principalmente a la base de la pirámide económica: obreros, gente en maquiladoras y aquellos con uno o dos salarios mínimos, aunque el espectro puede ampliarse. La concentración de trabajo de la fundación se centra en la política nacional de vivienda que tuvo su acento más fuerte entre 2000 y 2012.
El principal problema estructural de estos desarrollos es la creación de lo que se describen como un ecosistema social alejado de todos los centros, con servicios urbanos necesarios para una vida digna: escuelas, hospitales, calles y servicios suficientes para abastecer a grandes poblaciones. La falta de una planificación integral ha provocado que, al poco tiempo de su puesta en marcha, estos conjuntos experimenten problemas de abandono “muy críticos”.
Las consecuencias sociales de este abandono son extremas y se repiten a lo largo del país, incluyendo Tijuana, Mexicali, San Luis de Colorado, Matamoros, Reynosa, y Ciudad Victoria. Ejemplos incluyen el hallazgo de narcofosas en viviendas de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, cerca del aeropuerto de Guadalajara.
La Fundación Hogares puntualiza que lo que realmente se abandonó no fue solo la vivienda, sino toda una generación, condenada a seguir viviendo en la marginación y la pobreza. Esta descomposición social requiere una atención profunda y particular.
“En este andar nosotros fuimos viendo toda esa descomposición evidentemente por la crudeza que tiene para nosotros fue empezar a comprender que de algún modo lo que lo que se provocó no fue el abandono de vivienda. Ojalá hubiera sido solamente el abandono de vivienda. Lo que abandonamos en realidad, fue a una generación.
Sin duda el gran logro de Fundación Hogares es haber provocado un tránsito fundamental, pasar de la “inteligencia colectiva” a la “conciencia colectiva”. Sin embargo de acuerdo con el Informe Anual de la organización solamente el 4.8% de los mexicanos han hecho labores comunitarias que no sean a causa de una contingencia.
La conciencia se manifiesta cuando el cambio perdura, cuando un parque sigue floreciendo años después de la intervención, porque la comunidad lo ha hecho propio. Es el momento en que las personas dejan de ver solo su propiedad para abrazar un concepto más amplio y transformador: “no se trata de mi casa o mi calle, se trata de mi colonia, o sea, de mi mundo, donde yo quiero vivir mejor”.
Preguntas para pensar Latank:
- Si solo el 4.8% de los mexicanos participa en actividades voluntarias fuera de una contingencia, ¿mi solidaridad solo se activa en la catástrofe?
- Cuando pienso en la regeneración de mi barrio, ¿pienso en “mi casa”, o en el mundo que quiero para “mi colonia”?
- Si se abandonó a una generación, ¿qué hago hoy para no condenar a la próxima a la marginación y a la pobreza?